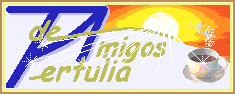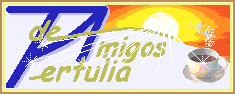Más
que a mí mismo
(Sobre
la amistad)
A los pocos años
de llegar a Marbella me encontré dándole vueltas a un asunto que aparentemente
resulta sencillo pero al que yo no encontraba solución. Comprobaba -era sólo un
sentimiento, pero un sentimiento evidente- que las alegrías de mis amigos y de
las personas que más quería -padres, hermanos- me alegraban más que las
propias. Y de igual forma, las tristezas y contradicciones que sufrían ellos me
afectaban negativamente más que las que incidían directamente sobre mí.
Desde pequeño he
aprendido de mis padres el primer mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas
las cosas”. El recuerdo de éste solía ir acompañado -como por “coletilla”
inseparable- del segundo que también recogen los Evangelios: “Amarás al prójimo
como a ti mismo”.
Ciertamente,
había que vencer esa tendencia que todos tenemos al egoísmo para querer a Dios
por encima de todo, pero no resultaba difícil entender que eso era lo mejor,
pues cuando amamos a Dios estamos beneficiándonos a nosotros mismos, ya que
junto a Él encontramos la máxima felicidad (así que el amor a Dios es la mejor
forma de vivir el egoísmo...)
En cuanto a lo
de amar al prójimo como a uno mismo, ya muchos filósofos antiguos -que tampoco
conocían la religión cristiana- hablaban de ese amor cuando se referían a la
amistad. Y San Agustín glosó esa idea afirmando que el amigo era para cada uno como
“la mitad de su alma” (lo cual no
implica que sólo podamos tener un amigo, aunque las matemáticas nos enseñen que
en cada unidad sólo hay dos mitades...): de esa forma mostraba que el amor al
amigo era tan intenso como el amor a la propia alma.
Hasta aquí, todo
bien, pero ¿por qué sentía yo con tanta claridad que me hacían sufrir más los
males y gozar también más los bienes de mis amigos que los míos propios? No
terminaba de comprenderlo, pero era evidente: sobre todo cuando le sucedía algo
malo a un familiar a un amigo, deseaba ardientemente
que ese mal me hubiese sucedido a mí (y ese deseo ya producía algún pequeño alivio
en mi dolor).
Comprendía la
verdad que afirmaba San Agustín: cada amigo era para mí la mitad de mi alma.
Por eso hacía mías todas sus cosas: las noticias alegres para ellos eran
igualmente alegres para mí; y las tristes, igualmente tristes (sin una mínima rebaja en ese sentimiento positivo o
negativo, cuando se trataba de verdaderos amigos). Pero además de eso, me
alegraba por conocer su alegría y me apenaba saber de su tristeza: ¡ésa era la
causa de que tanto la alegría como el dolor se tornaran más intensos!
Sí: descubrí que
gozaba más o sufría más no porque yo fuese muy generoso, sino por cierto disculpable “egoísmo”. Deseaba sufrir yo
lo que ellos sufrían porque, aunque así no mitigaba en nada el dolor que
padecía por el suceso negativo (que hacía mío), al menos me aliviaba al
considerar que ellos no sufrían. Pienso que ésta es la razón por la que -cuando
tenemos una contrariedad grande- intentamos ocultársela a veces a personas que
nos quieren mucho pero que en esos momentos no pueden ayudarnos a superar esa
situación: preferimos el dolor de sufrir solos antes que el de sufrir y ver
sufrir también a quien tanto queremos. Y sin embargo -al menos es mi
experiencia personal- seguimos enfadándonos cuando algún amigo íntimo o un
familiar muy cercano atraviesa una dificultad y no nos comunica nada (deseamos
que sienta nuestra cercanía para aliviarle, pero si esa persona no encuentra
consuelo en los primeros momentos del dolor y nos quiere... quizá sea mejor que
no nos vea sufrir a nosotros: salvo que sepamos mostrarle una mezcla de dolor y
entereza que impida que aumente su sufrimiento y sea para él verdadero alivio).
Una última
consideración acerca de la verdadera amistad. Nuevamente, en la pluma de San
Agustín (al que podríamos calificar como Doctor
amicitia): Ille veraciter amat amicum, qui Deum amat in amico, aut quia est
in illo, aut ut sit in illo.
Propter aliud si nos diligimus odimus potius quam diligimus
(Serm. 336,2). Palabras fuertes
que, libremente, podríamos traducir como sigue: Ama verdaderamente al amigo
aquél que ama a Dios en el amigo, o porque está en él, o para que esté en él.
Si queremos por otro motivo odiamos más que queremos.
Y es que sólo el
amor para siempre es amor verdadero. Pero
el amor de amistad sólo perdurará más allá de esta vida en Dios: si, al vivir con Dios en el alma (por su gracia),
morimos amando a Dios y seguimos amándole por toda una eternidad.
Fernando del Castillo del Castillo