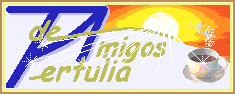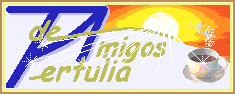Platón Karatáiev
(La felicidad de un hombre sencillo)
En su obra
“Guerra y paz”, Tostoi nos muestra un estudio
detallado y profundo de muchos personajes que aparecen desde el principio: unos
con caracteres marcados y otros que van evolucionando a lo largo de la
narración (algunos de forma lineal y casi previsible, y otros como en zig-zag). Sin embargo, cerca del final nos sorprende con un
nuevo personaje: sencillo, que enamora... Platón Karatáiev.
Este agricultor -ahora soldado- precisamente en su secillez
muestra a otros que tienen un alma más poliédrica (como el conde Pierre Bezújov) cuál es el camino para alcanzar la felicidad.
Igual que el buen ladrón en el Evangelio de San Lucas, después de robar durante
su vida, roba el Corazón de Cristo ya crucificado y alcanza el cielo, y roba
también el corazón de quienes leen el pasaje de su conversión, Karatáiev va robando el corazón de quienes lo
conocen... y también el de los lectores de “Guerra y paz”. Pero a diferencia
del buen ladrón -quien necesita ser redimido por Cristo-, en “Guerra y paz” es Karatáiev quien difunde su paz interior y va redimiendo
a quienes le rodean, ávidos de felicidad. En estas
líneas reproduciré los textos originales de Tolstoi (según la traducción de Fco. José Alcántara y José Laín Entralgo),
presentados con breves comentarios míos.
No he
querido recortar ninguna descripción (de paisajes o personas) de las que hace
Tolstoi. Habría sido contradictorio hacerlo en esta selección de textos sobre
un personaje (Platón Karatáiev) cuya grandeza estriba
en su sencillez, pues el libro de Tolstoi abunda en descripciones de cosas y
detalles grandiosamente pequeños...
Pierre Bezújov había sido apresado por los franceses en Moscú.
Mientras muchas personas huían de la ciudad ante la llegada de Napoleón, el
decidió permanecer allí. En uno de esos actos de generosidad que salpican su
vida -llena también de egoísmos, sobre todo en los primeros años- pone en
peligro su vida para rescatar a la hija pequeña de una señora que esta atrapada por las llamas de uno de los innumerables
incendios que asolan Moscú: toda la familia de esa niña había conseguido salir
de la casa en llamas y su madre gritaba desconsolada al ver que su pequeña no
estaba fuera. Pierre se da cuenta de esto, arriesga su vida y la rescata.
Después socorre a otra mujer.
Lo acusan
injustamente de ser uno de los responsables de los incendios por encontrarse
allí. Es condenado a muerte junto a otros seis acusados de lo mismo (eran
“chivos expiatorios”). Cuando le llega el turno, Pierre es apartado del pelotón
de fusilamiento. Viendo cómo algunos militares franceses que antes se habían
mostrado humanos ahora se muestran inhumanos... viendo que los soldados
disparan y matan en los fusilamientos cuando realmente no quieren matar... en
el alma de Pierre se extienden las tinieblas: nada tiene sentido, el mundo
“irreal” -de fraternidad entre los hombres- que él había imaginado como posible
tras su ingreso en la masonería se destruye ante sus ojos. Las miserias del
corazón humano se hacen más patentes (¡”demasiado” patentes!...) durante la
guerra...:
Luego, cuatro soldados se llegaron a
los prisioneros y, por orden del oficial, condujeron a dos hasta el poste. Eran
los presidiarios del extremo de la fila. Mientras traían los sacos, los
prisioneros miraron en derredor igual que una fiera acorralada observa a los
cazadores que la acosan. Uno no hacía más que santiguarse; el otro se rascaba
la espalda y contraía los labios con una mueca semejante a una sonrisa. Los
soldados les vendaron los ojos, les echaron encima los sacos y los ataron
precipitadamente al poste.
Doce soldados armados de fusiles
salieron de las filas con paso regular y firme y se detuvieron a ocho pasos del
poste. Pierre volvió la cabeza para no ver aquello. De pronto sonó una descarga
que le pareció más fuerte que el más violento de los truenos. Miró hacia allí:
todo aparecía cubierto de humo, y los franceses, pálidos y con las manos
temblorosas, hacían algo al lado del hoyo. Se llevaron a los dos siguientes,
que miraron a los demás con la misma expresión de los anteriores. Parecían
suplicar socorro en vano. No comprendían, ni podían creer lo que iba a pasar.
No lo podían creer porque sólo ellos sabían lo que sus vidas representaban, y
les era imposible creer y comprender que alguien se las arrebatara.
Pierre volvió la cabeza igual que
antes, para no ver la ejecución. De nuevo la espantosa descarga hirió sus oídos
y volvió a ver el humo, la sangre y los pálidos y asustados rostros de los
franceses que se movían junto al poste, empujándose unos a otros con
temblorosas manos. Pierre suspiró y miró alrededor como preguntando qué
significaba aquello. Todas las miradas con que se encontró hacían la misma
pregunta. En las caras de los rusos y en las de los soldados y oficiales
franceses se leía el mismo espanto, el horror y la lucha que se apoderaban de
su ánimo. “¿Quién es el autor de todo esto? Ellos sufren igual que yo. Entonces
¿quién lo hace?”, se preguntó con una lucidez pasajera.
-Tirailleurs du 86e, en avant!
(tiradores del 86, adelante!) –gritó
alguien.
Se llevaron al quinto prisionero
solo, el que hacía pareja con Pierre. Éste no comprendió que se había salvado;
que a él y a los demás los habían llevado para que presenciaran la ejecución de
la sentencia. Contemplaba lo que estaba sucediendo con horror creciente, sin
sentir alegría ni tranquilidad alguna. El quinto condenado era el obrero del
mandil. Cuando los soldados le pusieron la mano encima, amedrentado, dio un salto
hacia atrás y se aferró a Pierre. Éste, estremecido, se deshizo de su abrazo.
El obrero no podía andar. Se lo llevaron a rastras, mientras gritaba. Cuando
hubo llegado al poste, cesó repentinamente en sus gritos. Pareció haber
comprendido. Comprendió que estaba gritando en vano o que era imposible que sus
semejantes lo mataran. Quedó quieto ante el poste, y mientras aguardaba a que
le pusieran la venda miró con sus ojos brillantes, como una bestia herida.
Pierre se sentía incapaz de cerrar
los ojos y volver la cabeza. Ante aquel quinto asesinato, su curiosidad y su
emoción, igual que la de todos los presentes, llegó al grado máximo. El quinto
condenado parecía tan tranquilo como los anteriores. Se sacudió el mandil y
frotó uno contra otro sus pies descalzos.
Cuando le vendaron los ojos, se
aflojo el nudo, que le hacía daño en la nuca. Mientras le ataban al poste
ensangrentado se echó hacia atrás; esta postura le resultó incómoda y entonces
se irguió y, después de enderezar las piernas, se apoyó tranquilamente en el
poste. Pierre no dejaba de mirarlo, sin perder un solo movimiento del joven.
Debió de oírse la voz de mando;
debieron de resonar los disparos de ocho fusiles; pero por mucho que se
esforzara, Pierre no logró recordar después si había oído algo. Sólo se dio
cuenta de que, inesperadamente, se desplomaba el cuerpo del obrero, aparecía
sangre en dos sitios, que las cuerdas se aflojaban y cedían bajo el peso del
cuerpo y que el condenado se sentaba en el suelo con la cabeza y las piernas en
posición forzada. Pierre se echó a correr hacia el poste; nadie lo detuvo: unos
hombres pálidos y asustados estaban haciendo algo en torno al obrero. A un
soldado viejo y bigotudo le temblaba la mandíbula al desatar las cuerdas. El
cuerpo se contrajo y cayó. Algunos soldados, con movimientos rápidos, pero
torpes, arrastraron el cuerpo tras el poste y lo arrojaron al hoyo.
Todos parecían unos delincuentes que
debían ocultar lo antes posible las huellas de su crimen.
Pierre miró al hoyo y vio allí al
obrero, con las rodillas levantadas hacia la cabeza y un hombro más alto que
otro. Este hombro bajaba y subía convulsivamente. Pero las paletadas de tierra
caían sobre aquel cuerpo. Un soldado gritó airadamente a Pierre que se marchara
de allí, pero Pierre no lo entendió: quedóse junto al
poste y nadie le echó de aquel sitio.
Cuando el hoyo estuvo cubierto de tierra,
se oyó una voz de mando. Lleváronse a Pierre a su
sitio y las tropas que habían formado a ambos lados del poste dieron media
vuelta y desfilaron ante el lugar del suplicio. Los veinticuatro tiradores, con
sus fusiles descargados, se incorporaron a paso ligero a sus puestos mientras
las compañías pasaban ante ellos.
Pierre miraba ahora con los ojos
estúpidos a aquellos tiradores que, de dos en dos, salían del círculo. Todos,
excepto uno, se unieron a sus compañías. Un joven soldado, pálido como un
muerto, con el chacó ladeado y el fusil apoyado en el suelo, se quedó frente al
hoyo cubierto, en el sitio en que habían disparado. Tambaleábase
como un borracho y daba pasos adelante y atrás, para mantener el equilibrio. Un
viejo suboficial salió de las filas, lo cogió por el brazo y le hizo volver con
los demás. La muchedumbre de rusos y franceses se fue dispersando. Todos
caminaban en silencio, con las cabezas bajas.
-Ça
leur apprendra à incendier (Esto les
enseñará a seguir incendiando)
–comentó un francés.
Pierre se volvió hacia el que había
hablado; vio que era un soldado que quería consolarse de lo que habían hecho,
pero que no lo conseguía. Sin terminar la frase, el soldado hizo un gesto de
desaliento y se fue.
XII
Después de las ejecuciones,
separaron a Pierre de los demás y lo dejaron en una capilla sucia y saqueada.
Al anochecer, el suboficial de
guardia y dos soldados entraron en la capilla e informaron a Pierre de que
había sido indultado e iba a ser trasladado a la barraca de los prisioneros.
Él, sin comprender bien lo que le decían, se levantó y siguió a los soldados.
Le condujeron a unas barracas construidas con tablas chamuscadas, al fondo del
campo, y lo metieron en una de ellas.
En la oscuridad, una veintena de personas
rodearon al recién llegado. Pierre los miró sin comprender quiénes eran, por
qué estaban allí y qué pretendían de él. Escuchaba las palabras que le
dirigían, pero no sacaba de ellas conclusión ni explicación alguna; no
comprendía su sentido. Respondió a las preguntas sin saber quién se las dirigía
ni cómo iban a ser interpretadas sus respuestas. Miraba aquellos rostros y figuras
y todo le parecía igualmente absurdo.
Desde que presenciara aquella
matanza, hecha por hombres que no querían matar, sentía como si se hubiera roto
en él un resorte en que todo se apoyaba y cobraba vida y que ahora no era más
que un montón de basura. Sin él mismo advertirlo, veía desaparecer la fe en la
felicidad del mundo, en la humanidad, en su alma y en Dios. Ya antes había
sentido lo mismo, pero no de manera tan intensa y viva como ahora. Antes,
cuando surgía en su alma una duda semejante, la fuente de esa duda era el
propio error. Y entonces Pierre sentía que el medio para escapar a la
desesperación y a la duda estaba en sí mismo. Pero ahora no tenía conciencia de
ser él la causa de que el mundo se derrumbara ante sus ojos y se convirtiera en
una ruina absurda; advertía que no estaba en su poder recuperar la fe en la
vida.
[Tolstoi,
L. N., “Guerra y paz”, lib.4º, 1ª parte, caps. XI-XII. Ed. Planeta,
Barcelona (2003), págs. 1161-1164.]
De forma
inesperada aparece un nuevo personaje en la vida de Pierre: Platón Karatáiev. Es un hombre sencillo, agricultor primero y
después soldado (“actor secundario” en la película “Mi vida” de Pierre), que
sólo va a intervenir unos breves instantes en la vida de Pierre, pero que va a
dejar en ella un recuerdo y una huella imborrables...:
Alrededor de él, en la oscuridad,
había algunas personas. Probablemente les divertía algo que hallaban en Pierre.
Le hablaron, le hicieron varias preguntas, lo condujeron al interior y por
último se encontró en un rincón de la barraca, con gente desconocida, que se
dirigían unos a otros sin dejar de reír.
-Y así ocurrió, hermanos... este
príncipe que... (la palabra que fue pronunciada
con acento especial) -decía una voz al otro extremo de la barraca.
Pierre, silencioso e inmóvil,
sentado en un montón de paja junto a la pared, cerraba y abría los ojos. En
cuanto los cerraba, volvía a ver el rostro terrible del obrero y los rostros de
quienes, a pesar suyo, habían sido sus asesinos, más terribles todavía a causa
de su inquietud. Volvía a abrir los ojos y miraba extraviado en la oscuridad.
Junto a él estaba encogido un
hombrecillo cuya presencia advirtió al principio por un intenso olor a sudor
que emanaba de él a cada movimiento. Aquel hombre, en la oscuridad, hacía algo
en sus piernas y, aunque Pierre no podía ver su rostro, adivinó que lo estaba
mirando sin quitar de él la vista. Al acostumbrarse a la oscuridad, Pierre
comprendió que el hombre se estaba descalzando. Le interesó la manera como lo
hacía.
Después de soltar la cuerda que
ataba una de sus piernas, la enrolló concienzudamente y se dedicó a la otra,
sin dejara de mirar a Pierre. Mientras con una mano sostenía la cuerda ya
enrolla da, con la otra se desataba la segunda. Así, con movimientos seguros y
ágiles, que se sucedían rápidos uno a otro, terminó de descalzarse y colgó todo
en unas estaquillas que había en la pared, encima de su cabeza; después sacó
una navaja, cortó algo, la cerró y la puso bajo el cabezal; sentóse
cómodamente, rodeó con los brazos sus rodillas y fijó la mirada en Pierre. Éste
sentía algo agradable y sedante en todos esos movimientos rápidos, en el orden
en que había colocado sus cosas y hasta en el olor de aquel hombre; sin bajar
los ojos, lo miró.
-Usted ha visto muchas miserias,
¿verdad, señor? -dijo al cabo de un rato el hombrecillo.
Y en su modulada voz había tanta
expresión de dulzura y sencillez, que Pierre sintió deseos de contestar; pero
le tembló la mandíbula y sintió las lágrimas en los ojos. El hombrecillo, sin
dejar a Pierre tiempo de manifestar su turbación, siguió hablando con la misma
voz agradable.
-No te aflijas, amigo... -dijo con
esa acariciante modulación de voz con que hablan las viejas campesinas rusas-.
No te aflijas, amigo; el sufrimiento es corto y la vida es larga. Vivimos aquí,
gracias a Dios, y nadie nos molesta. Son también hombres y los hay malos y
buenos.
Y mientras hablaba, se enderezó
sobre sus rodillas, se puso en pie y se alejó tosiendo.
-¡Hola! ¿Has vuelto ya, buena pieza?
-sonó al otro extremo de la barraca la misma voz acariciante-. ¡Volvió el
granuja! Se acuerda. Bueno, bueno, basta.
Y el soldado, deshaciéndose de un
perrillo que le saltaba al pecho, volvió a sentarse en su sitio. Entre las
manos tenía algo envuelto en un trapo.
-Tome, señor, coma -dijo volviendo
al tono respetuoso de antes y ofreciendo a Pierre unas patatas asadas-. A la
comida tuvimos sopa. Pero las patatas son excelentes.
Pierre no había probado bocado en
todo el día y el olor de las patatas le pareció gratísimo. Dio las gracias al
soldado y se puso a comer.
-¿Eh, qué tal? -sonrió el soldado,
tomando una de las patatas-. Hay que comerlas así.
Sacó de nuevo la navaja, partió la
patata en dos mitades, echo sal, que traía en el trapo, y se la ofreció a
Pierre.
-Son excelentes -repitió-. Cómalas
así.
A Pierre le parecía que nunca había
probado un manjar tan exquisito.
Lo mío es nada -dijo-. Pero ¿por qué
han fusilado a esos infelices? El último tendría veinte años...
-¡Shsst!
-le cortó el hombrecillo-. Son nuestros pecados, nuestros pecados -añadió
rápidamente; y como si las palabras estuvieran siempre prontas en sus labios y
salieran al caso, prosiguió-: ¿Cómo se ha quedado usted en Moscú?
-Nunca creí que iban a llegar tan
pronto. Me quedé por casulaidad -contestó Pierre.
-Pero, ¿cómo le sacaron de su casa?
-No, fui a ver el incendio y allí me
cogieron y me juzgaron por incendiario.
-Donde hay tribunales está la
injusticia -sentenció el hombrecillo.
-Y tú, ¿hace tiempo que estás aquí?
-preguntó Pierre terminando de comer la última patata.
-¿Yo? El domingo anterior me sacaron
del hospital en Moscú.
-¿Eres soldado?
-Sí, del regimiento de Apsheron. Me consumía la fiebre... No nos habían dicho
nada. En el hospital estaríamos unos veinte hombres. No sabíamos nada de nada.
-Y qué, ¿te sientes triste aquí?
-preguntó Pierre.
-¿Cómo no voy a sentirme? Me llamo
Platón. Platón Karatáiev -añadió, sin duda para
facilitar a Pierre la conversación con él-. En el regimiento me llamaban
“Halcón”. ¿Cómo no sentirme triste? Moscú es la madre de todas las ciudades.
¡Cómo no voy a sentir tristeza al ver todo esto! Pero el gusano se come la
berza y perece antes que ésta: eso dicen los viejos -añadió rápidamente.
-¿Cómo has dicho? -preguntó Pierre.
-¿Yo? -respondió Karatáiev-.
Digo que no se hacen las cosas según nuestro deseo, sino según la voluntad de
Dios -sentenció, creyendo repetir lo que había dicho antes; y enseguida prosiguió-.
Entonces, señor, ¿usted posee propiedades de familia? ¿Y casa? Es decir, que
vive en la abundancia. ¿Y tiene mujer? ¿Y viven sus padres? -siguió
preguntando.
Y aunque Pierre no viera en la
oscuridad, advirtió por el tono de la voz que los labios del soldado se habían
plegado en una sonrisa acariciante mientras le hacía aquellas preguntas.
Comprendió que le entristecía que Pierre no tuviera padres, y especialmente que
le faltara la madre.
-La mujer para el consejo, la suegra
para el regalo, pero nada hay mejor que una madre -dijo-. ¿Y no tiene hijos?
-continuó preguntando.
La respuesta negativa de Pierre
pareció entristecerle, y se apresuró a añadir:
-No importa, es usted joven... Dios
se los dará; ya vendrán. Lo principal es vivir en buena armonía.
-Ahora me es lo mismo -dijo
involuntariamente Pierre.
-¡Eh! ¡Querido amigo! -repuso
Platón-. Nadie puede escapar a las miserias y a la cárcel.
Sentóse
cómodamente y carraspeó como preparándose para un largo discurso.
-Yo vivía en mi casa, amigo mío -comenzó-.
La hacienda de los señores era rica; teníamos muchas tierras; los campesinos
vivían bien, nosotros no podíamos quejarnos. Los campos de mi padre rendían
siete por uno. Se vivía bien, sí. Todos eran verdaderos cristianos. Y un buen
día...
Platón Karatáiev
contó una larga historia; un buen día había ido al bosque vecino para cortar
leña y el guardabosque le había sorprendido en plena faena. Lo azotaron y
condenaron a ser enviado al servicio militar.
-Así es, amigo -dijo con una voz
trasfigurada por la sonrisa-. Creíamos que aquello era una desgracia y resultó
una suerte. Sin esto le hubiera tocado a mi hermano ir al servicio; y mi
hermano menor tenía cinco hijos, a cual más pequeño, mientras que yo no tenía
más que a mi mujer. Nos nació una niña, pero Dios se la llevó antes de que me
mandaran al ejército. Cuando estuve con permiso me encontré con que vivían
mejor que antes; las cuadras llenas de ganado; las mujeres en casa, los dos
hermanos ganando fuera; sólo el menor, Mijailo,
estaba en casa. El padre dijo: “Para mí todos los hijos son iguales. Cualquiera
que sea el dedo que me muerdan, siempre siento el dolor; y si no hubiera cogido
a Platón, hubiera tenido que ir Mijailo.” Nos llamó a
todos y nos puso delante de los iconos. “Mijailo
-dijo mi padre-, ven aquí, salúdalo profundamente; y tú, mujer, salúdalo
también; saludadlo todos, nietos. ¿Lo habéis entendido?” Así es, amigo mío. El
destino escoge y nosotros juzgamos siempre: esto está bien, esto no está bien,
esto está mal. Nuestra felicidad es como el agua en la red del pescador: cuando
se echa la red, está llena; cuando se la levanta, no hay nada. No es más que
eso. -Y pasó a su montón de paja.
Después de unos instantes de
silencio, se levantó.
-Bueno. Tendrás ganas de dormir,
¿verdad? -y se santiguó rápidamente mientras decía-: Señor mío Jesucristo,
santos Nicolás, Frolo y Lavr,
Señor mío Jesucristo, perdónanos y sálvanos -concluyó. Hizo una reverencia
hasta el suelo, se irguió y se sentó en la paja-. Dios mío, haz que caiga como
una piedra y me levante como un pan fresco -murmuró aún mientras se acostaba y
se cubría con su capote.
-¿Qué oración has rezado? -preguntó
Pierre.
-¿Eh? -dijo Platón, ya adormilado-.
¿Qué he dicho? He rezado a Dios. ¿Tú no rezas?
-Sí, también rezo. ¿Qué decías de Frolo y Lavr?
-¡Cómo! -contestó con vivacidad
Platón-. Son los patronos de las caballerías. También hay que tener piedad de
las bestias. ¡Vaya! Ya viene ese bribón a calentarse -dijo pasando la mano por
el lomo del perro, que se había acurrucado a sus pies.
Y dio la vuelta y se quedó dormido.
Fuera, a lo lejos, se oían gritos y
sollozos; entre las rendijas de la barraca era visible el incendio. Dentro todo
era silencio y oscuridad. Pierre permaneció mucho tiempo insomne. Con los ojos
abiertos en las tinieblas, oía el ronquido de Platón, echado junto a él, y
sentía que todo aquel mundo antes destruido se erguía ahora en su alma con una
nueva belleza, sostenido por nuevos fundamentos inquebrantables.
[Tolstoi,
L. N., “Guerra y paz”, lib.4º, 1ª parte, cap. XII. Ed. Planeta,
Barcelona (2003), págs. 1164-1168.]
Durante
las cuatro semanas que permanece Pierre en la barraca con Karatáiev,
la vida sencilla y alegre de este hombre en aquellas circunstancias se le
presenta como un verdadero ideal:
XIII
En la barraca a la que fue conducido
Pierre, y en la que permaneció cuatro semanas, había veintitrés soldados, tres
oficiales y dos funcionarios.
Más tarde todas aquellas personas
habrían de aparecer en la mente de Pierre como envueltos en una especie de
niebla; sólo Platón Karatáiev quedó para siempre en
el alma de Pierre con el recuerdo más vivo y querido, el símbolo de toda la
bondad y armonía del espíritu ruso. A la mañana siguiente, cuando Pierre pudo
ver a su vecino, la primera impresión de armonía, como de algo redondo, se
confirmó absolutamente. Toda la persona de Platón, con el capote ceñido con una
cuerda, la gorra y los lapti, era armónica y
redonda. Su cabeza era completamente redonda; los hombros, hasta los brazos,
que mantenía siempre en posición de ir a abrazar algo, eran redondos. La misma
impresión producían su sonrisa agradable y sus ojos, grandes, castaños y
cariñosos.
Platón Karatáiev
pasaba probablemente de los cincuenta, a juzgar por sus relatos de las campañas
en que había tomado parte. No sabía a ciencia cierta su edad, pero sus dientes
fuertes y blancos -cuyas hileras mostraba cuando reía, cosa que hacía con
frecuencia- eran magníficos y estaban bien conservados. Ni en la cabeza ni en
la barba tenía un solo pelo blanco y todo su cuerpo parecía elástico, firme y
resistente.
Su rostro, a pesar de las arrugas
pequeñas y redondas, conservaba una expresión inocente y juvenil; su voz era
agradable y armoniosa; pero la especialidad de su conversación era la franqueza
y la facilidad para expresarse. Advertíase que nunca
pensaba lo que decía o iba a decir y, por este motivo, en la rapidez y acierto
de la entonación de sus frases había una irresistible capacidad de persuasión.
Su fuerza y su habilidad eran tales
en los primeros tiempos de su prisión, que parecía no saber qué eran el
cansancio o la enfermedad. Cada día, al acostarse, decía: “Dios mío, haz que
caiga como una piedra y me levante como un pan fresco.” Por la mañana al
levantarse se encogía de hombros, siempre igual, y decía: “Me encogí al acostarme,
me estiré al levantarme.” Y, en efecto, en cuanto se acostaba, dormíase como una piedra; y al levantarse, sin perder un
segundo, se entregaba a cualquier faena, como los niños que apenas levantados
cogen sus juguetes. Sabía hacer de todo, ni demasiado bien, ni muy mal:
cocinaba, cocía el pan, cosía, arreglaba el calzado, trabajaba en madera.
Estaba siempre ocupado y sólo por la noche se permitía entablar alguna
conversación, a la que no era muy aficionado, o cantar. No cantaba como quien
sabe que le están escuchando, sino como los pájaros, por la sencilla razón de
que tenía necesidad de emitir esos sonidos, lo mismo que necesitaba estirarse o
caminar. Sus sonidos eran siempre dulces, tristes y tiernos, casi como los de
una mujer, y su rostro permanecía muy serio.
Desde que cayó prisionero se había
dejado crecer la barba y rechazaba todos los elementos extraños impuestos para
el servicio de las armas; sin darse cuenta había vuelto a sus antiguas maneras
campesinas. Decía:
-El soldado con permiso saca la
camisa del pantalón (Es decir,
volver a ser campesino, porque el campesino ruso lleva la camisa o la blusa
fuera del pantalón. N. del t.).
No hablaba gustosamente del
servicio, aun cuando no se lamentase de él y repitiera que en el regimiento no
había sido golpeado ni una sola vez. Todo lo que contaba eran viejas anécdotas
y recuerdos queridos de su vida de campesino. Los proverbios que adornaban su
conversación no eran indecorosos, como los de los soldados, sino dichos
populares que aisladamente parecían carecer de sentido, pero que, de pronto,
revelaban la expresión de una profunda sabiduría, traídos a propósito y
oportunos.
Muchas veces se contradecía, pero
siempre resultaban justas sus palabras. Gustábale
hablar, y hablaba bien, aderezando las frases con palabras criñosas
y sentencias inventadas por él; al menos, eso le parecía a Pierre. Pero la
atracción principal de sus relatos consistía en que los acontecimientos más
sencillos, en los que Pierre apenas podía haberse fijado, adquirían en sus
labios un carácter solemne. Se complacía en oír los cuentos (siempre los
mismos) que en las veladas contaba un soldado, pero sobre todo le gustaban las
historias verdaderas. Sonreía feliz al escucharlas; intercalaba de vez en
cuando alguna ocurrencia suya y hacía preguntas a fin de deducir la moraleja de
todo cuanto se decía. Karatáiev no sentía afecto ni
amistad alguna a la manera que los entendía Pierre, pero quería y vivía
amistosamente con todos aquellos con quienes la vida le aproximaba: sobre todo
con el hombre, no con un hombre determinado, sino con el que tuviera delante de
sus ojos. Amaba a su perro, a sus compañeros, a los franceses y a Pierre, que
era su vecino; pero Pierre sentía que, a pesar de todo el cariño que le demostraba
Karatáiev, éste nos entristecía lo más mínimo al
separarse de él. Y Pierre comenzó a experimentar el mismo sentimiento hacia Karatáiev.
Para los demás prisioneros, Platón Karatáiev era un simple soldado; le llamaban Halcón o Platosha, burlándose un poco de él, le hacían todos los
encargos; en cuanto a Pierre, desde el primer instante se lo había imaginado
como el ser más incomprensible y armónico, la personificación eterna de la
verdad y al sencillez: y así quedó para siempre en su mente.
Platón Karatáiev
no sabía de memoria nada, salvo las oraciones. Cuando empezaba a hablar,
parecía no saber cómo terminaría su relato.
Cuando a veces Pierre, sorprendido
por el significado de sus palabras, le pedía que las repitiera, Platón no podía
recordar lo que había dicho un minuto antes, igual que no podía explicar a
Pierre con palabras su canción favorita. Se decía en ella “querida mía”,
“querido abedul” y “la angustia me ahoga”, pero la letra, de por sí, carecía de
sentido. Él no entendía ni podía entender el significado de las palabras sueltas.
Cada palabra, cada acto suyo, era manifestación de una actividad desconocida
para él, que era su vida. Pero esa vida suya, tal como la imaginaba, no tenía
sentido alguno como vida individual, sólo significaba algo como parte de un
todo que él percibía. Sus palabras y actos emanaban de él con la misma
necesidad y espontaneidad del perfume que se desprende de la flor. No podía
comprender ni el sentido ni el valor de sus actos o sus palabras tomados
separadamente.
[Tolstoi,
L. N., “Guerra y paz”, lib.4º, 1ª parte, cap. XIII. Ed. Planeta,
Barcelona (2003), págs. 1168-1171.]
Platón no
duda en prestar pequeños servicios a los soldados franceses. Pero él es hombre
también y necesita que le ayuden en sus necesidades diarias. Por eso “protesta”
cuando algo le parece injusto. Sin embargo, no tiene reparos en reconocer que
todos (también esos franceses con los que están en guerra) pueden tener un alma
buena:
XI
El 6 de octubre Pierre salió muy de
mañana de la barraca y se detuvo junto a la puerta a jugar con un perro gris,
de patas cortas y torcidas, que saltaba en torno a él. El animal vivía en la
barraca, pasaba la noche con Karatáiev, iba a veces a
la ciudad, pero volvía siempre. Probablemente nunca había tenido dueño, y ahora
tampoco lo tenía, como tampoco tenía hambre. Los franceses los llamaban “Azor”;
el soldado de los cuentos “Femgalka”; Karatáiev y los demás le habían puesto el nombre de “Sieri”, y a veces “Visli”. El
hecho de no pertenecer a nadie y carecer de nombre, raza y color definido, no
parecía turbar en nada al perrillo grisáceo, de rabo empenachado y tieso; sus
patas torcidas le hacían tan buen servicio que, a menudo, levantaba
graciosamente una de las traseras y corría veloz con las otras tres. Todo le
causaba alegría: unas veces ladraba lleno de júbilo o se revolcaba en el suelo;
otras se calentaba al sol, con aspecto pensativo y serio, o bien se divertía
saltando y jugueteando con una astilla o una paja.
Pierre vestía ahora una camisa sucia
y llena de rotos, único vestido de su ropa de otros tiempos, un pantalón de
soldado, atado a las pantorrillas con cuerdas, para abrigarse mejor, según el
consejo de Karatáiev, un caftán y un gorro de
campesino.
Durante ese tiempo había cambiado
mucho físicamente: no parecía tan grueso, aunque conservaba el aspecto robusto
heredado de su familia. Barba y bigote le cubrían la parte inferior del rostro
y los largos y revueltos cabellos, llenos de piojos, se le escapaban por debajo
del gorro. Su expresión era firme y tranquila, animosa como nunca lo había sido.
La dejadez de antes había dado paso a una energía siempre dispuesta a la
acción. Iba descalzo.
Pierre miraba abajo, hacia los
campos, donde aquella mañana habían aparecido carros y hombres a caballo; o
bien volvía los ojos a la lejanía, al otro lado del río, o al perrillo que
trataba de morderle; a veces bajaba la vista hasta sus pies desnudos, que iba
poniendo en diversas posturas, y movía los dedos gandes
y sucios; y siempre que se contemplaba los pies en aquel estado, se dibujaba en
su rostro una sonrisa de alegría y animación. La vista de sus pies descalzos le
recordaba todo lo que había vivido y comprendido en aquellos últimos tiempos, y
ese recuerdo le era agradable.
Desde hacía unos días el tiempo era
suave y luminoso, con ligeras heladas por las mañanas; era el veranillo de San
Martín.
Fuera, al sol, hacía calor; y esa
temperatura, unida al frescor de la mañana, sensible aún en el ambiente,
resultaba especialmente grata.
Por encima de todas las cosas, sobre
los objetos lejanos y los más próximos, se esparcía aquella luz cristalina que
sólo es posible en el otoño. A lo lejos era visible la montaña Vorobiovi, con la aldea, la iglesia y una gran casa blanca.
Los árboles desnudos, la arena y las piedras, los tejados, el campanario verde,
la fachada de la casa blanca, todo se dibujaba con la mayor precisión en el
aire transparente.
Más cerca se veían las conocidas
ruinas de una casa señorial medio quemada, que ocupaban los franceses, y las
matas de lilas, de un verde oscuro, que llenaban el jardín. Y también aquella
casa en ruinas, fea y sucia cuando el cielo estaba gris, ahora, en la brillante
y luminosa quietud del otoño, parecía de una belleza serena.
Un cabo francés, con la guerrera
desabrochada, el gorro de cuartel en la cabeza y la pequeña pipa entre los
dientes, salió de la barraca y, guiñando amistosamente un ojo, se acercó a
Pierre.
-Quel
soleil, hein, monsieur Kiril (todos los
franceses llamaban así a Pierre). On dirait le printemps (Cuánto
sol, ¿verdad, M. Kiril? Diríase que estamos en primavera).
El cabo se apoyó en la puerta y
ofreció a Pierre la pipa, cosa que siempre hacía y que Pierre no aceptaba
nunca.
-Si l'on
marchait par un temps comme celui-là... (Si se
hicieran las marchas con un tiempo como éste...)
Pierre le hizo algunas preguntas
sobre lo que se decía de la campaña; el cabo le contó que casi todas las tropas
iban a salir y que aquel día se esperaba la orden referente a los prisioneros.
En la barraca en que estaba Pierre,
uno de los soldados, Sokolov, se encontraba enfermo
de muerte y Pierre dijo al cabo que sería preciso hacer algo por él. El cabo
aseguró que había ambulancias y hospitales, que estaba seguro de que se daría
una orden a ese respecto y que, en general, todo cuanto pudiera ocurrir estaba
ya previsto por los jefes.
-Et puis,
monsieur kiril, vous n'avez qu'à
dire un mot au capitaine, vous
savez. Oh, c'est un... qui n'oublie jamais
rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournée, il fera
tout pour vous... (Además,
M. Kiril, ya lo sabe: no tiene más que decir una
palabra al capitán. ¡Oh! Es un... que no olvida. Dígaselo al capitán cuando
haga la inspección, hará cuanto pueda por usted...).
(El cabo
decía esto porque tiempo atrás Pierre había salvado la vida al capitán francés
durante el combate y éste le había mostrado su agradecimiento y su disponibilidad
a favorecerle en todo lo que pudiese)
El capitán de que hablaba el cabo
conversaba frecuentemente con Pierre y le hacía objeto de muchas muestras de
benevolencia.
-Vois-tu,
Saint-Thomas, qu'il me disait
l'autre jour: Kiril, c'est un homme qui à de l'instruction, qui parle français; c'est un seigneur russe qui a eu des malheurs,
mais c'est un homme. Et il s'y
entend, le... S'il demande quelque chose qu'il
en le dise, il n'y a pas de refus.
Quand on a fait ses études,
voyez vous, on aime l'instruction et les gens comme il faut.
C'est pour vous que je dis cela, monsieur Kiril. Dans l'affaire de l'autre jour, si ce n'était grâce à vous, ça aurait
fini mal (¿Lo ves, Saint-Thomas?, me decía
el otro día: Kiril es un hombre culto que habla
francés; es un señor ruso que ha sufrido desgracias, pero es un hombre.
Comprende las cosas...Si necesitara algo, que me lo diga, no le negaré nada.
Cuando una persona ha hecho estudios, le gusta la instrucción y la gente
educada. Por usted lo digo, M. Kiril. En el asunto
del otro día, si no llega a se por usted, las cosas
hubieran ido mal).
El cabo siguió charlando un rato, y
se fue.
Aquel asunto “del otro día” al que
había aludido era una pelea surgida entre prisioneros y soldados franceses, en
la que Pierre había logrado sosegar a sus compañeros. Algunos prisioneros, que
lo habían visto conversar con el francés, se acercaron a Pierre para
preguntarle qué había dicho. Mientras Pierre contaba las explicaciones del cabo
sobre la salida de la ciudad, un soldado francés, delgado, pálido y roto, se
acercó a la puerta de la barraca. Llevándose un dedo a la frente con tímido y
rápido gesto de saludo, preguntó a Pierre si en aquella barraca se encontraba
el soldado Platoche, al que había entregado tela para
que le hiciera una camisa. Una semana antes, los franceses habían recibido tela
y cuero y habían pedido a los prisioneros que les hicieran botas y camisas.
-Sí, está lista, amigo -dijo Karatáiev, saliendo con la camisa, cuidadosamente doblada.
A causa del calor, y para trabajar
con más comodidad, Karatáiev estaba en calzoncillos y
se cubría con una camisa sucia y rota. Llevaba el cabello atado con una cinta,
según la costumbre de los artesanos, y su rostro parecía aún más redondo y
agradable.
-Lo prometido es deuda -dijo Platón,
sonriendo, mientras desdoblaba la camisa que había hecho-. Te dije que estaría
para el viernes, y aquí la tienes.
El francés miraba inquieto
alrededor; por fin, venciendo su propia indecisión, se quitó rápidamente la
guerrera y tomó la camisa. Su cuerpo desnudo, delgado y pálido, estaba cubierto
solamente por un largo chaleco de seda, con flores estampadas, bastante sucio.
Parecía temer que se burlaran de él
y se apresuró a ponerse la camisa. Ninguno de los prisioneros dijo una palabra.
Te sienta perfectamente -comentó
Platón.
El francés, cuando hubo sacado los
brazos y la cabeza, sin levantar la vista, se dedicó a mirar su camisa y a
examinar las costuras.
-Ten en cuenta, amigo, que esto no
es un taller. No tengo herramientas, y sin herramientas no se puede matar ni un
piojo -dijo Platón con una suave sonrisa, evidentemente satisfecho de su
trabajo.
-C'est
bien, c'est bien, merci, mais vous devez
avoir de la toile de reste (Está
bien, está bien, gracias, pero te habrán quedado retales) -dijo el francés.
-Te sentará mejor cuando te la
pongas debajo del chaleco -dijo Karatáiev, cada vez
más contento de su obra-. Te estará mejor y te sentirás más a gusto.
-Merci,
merci, mon vieux, le reste... (Gracias, gracias, amigo,
¿y los retales?) -repitió el francés sonriente-. Mais le reste... (Te habrá quedado tela).
Sacó un billete y lo entregó a Karatáiev.
Pierre advirtió que Platón no quería
entender lo que le decía el francés, y, sin mezclarse en la conversación, siguió
mirándolos. Karatáiev dio las gracias por el dinero y
siguió admirado su trabajo. El francés insistía en lo de la tela sobrante y
rogó a Pierre que tradujera sus palabras.
-¿Para qué diablos quiere los
retales? -dijo Karatáiev-. Me vendrían a mí de primera.
Bueno, que se los lleve -y con rostro triste sacó los retales y se los entregó
al francés, sin mirarlo-. Ahí están -dijo. Y se alejó hasta la barraca.
El francés contempló la tela; se
quedó pensativo, miró interrogativamente a Pierre y, como si adivinara en él
algo, exclamó de pronto con voz aguda y enrojecido:
-Platoche, dites donc, Platoche!
Gardez pour vous (¡Platoche, eh, Platoche! ¡Tómalos para ti!).
Le dio la tela, volvió la espalda y
se marchó.
-Para que veas -dijo Karatáiev moviendo la cabeza-. Dicen que no son cristianos,
pero también tienen alma. Los viejos suelen decir: la mano sudada es generosa,
la seca es avara. Él está desnudo y, sin embargo, me ha dado la tela... -Karatáiev sonrió pensativo, contemplando los retales, y
calló por un momento. Después dijo: -Y a mí me va a venir de primera, amigo -y
volvió a a la barraca.
[Tolstoi, L. N., “Guerra y paz”,
lib.4º, 2ª parte, cap. XI. Ed. Planeta, Barcelona (2003), págs. 1212-1216.]
Karatáiev se va debilitando. Su salud física es muy frágil.
Pero su fortaleza moral -enorme- no deja de crecer. Trata por igual a todos.
Así cuenta una historia sencilla a los soldados. Pero no es sólo la historia
que cuenta sino la alegría de Platón -el sentido de esa alegría- lo que ahora
llena de vida el alma de Pierre:
XII
El día 22 de octubre, al mediodía,
Pierre subía una fangosa y resbaladiza cuesta, con la atención puesta en sus
pies y en las desigualdades del terreno. De cuando en cuando echaba una mirada
a la gente que le rodeaba y que ya le era familiar; después, volvía los ojos a
los pies. Lo uno y lo otro le era igualmente familiar y conocido. El patizambo
“Sieri” corría gozosamente a un lado del camino y,
como para probar su propia habilidad y la alegría que le embargaba, levantaba a
veces una de las patas traseras y corría con las otras tres; después se lanzaba
ladrando hacia los cuervos posados sobre la carroña. “Sieri”
parecía más limpio y alegre que en Moscú. Por todas partes se veía carne:
restos de animales y hasta cadáveres humanos en diversos grados de
descomposición; el continuo desfile de soldados mantenía alejados a los lobos,
de manera que “sieri” podía comer cuanto le viniera
en gana.
Llovía desde por la mañana y parecía
que la lluvia estaba a punto de cesar y despejaría, pero, al cabo de una breve
interrupción, arreció el aguacero. La tierra, completamente empapada, no podía
absorber más agua, y las rodadas del camino se convirtieron en torrentes.
Pierre caminaba mirando hacia los
lados; contaba sus pasos de tres en tres y doblaba los dedos. Interiormente se
dirigía a la lluvia, como animándola: “¡Más! ¡Todavía más!”
Le parecía no pensar en nada, pero
allá en el fondo de su espíritu, estaba ocurriendo algo muy importante y
consolador. Era la conclusión más sutil y espiritual de su conversación de la
víspera con Karatáiev.
Durante el descanso de la noche
anterior, tiritando junto al fuego apagado, se levantó para acercarse a la
hoguera más próxima. Allí estaba sentado Platón, con la cabeza envuelta en un
capote. Con voz clara y grata, aunque débil a causa de su enfermedad, contaba a
los soldados una historia ya conocida por Pierre. Había pasado de la
medianoche; era el momento en que Karatáiev
acostumbraba a salir de su crisis febril y se mostraba más animado. Cuando, al
acercarse a la hoguera, oyó Pierre la voz enfermiza de Platón y contempló su
rostro triste, iluminado por el fuego, algo le hirió en el corazón
desagradablemente. Se asustó de su propia piedad hacia aquel hombre y hubiera
querido irse, pero no había otras hogueras y Pierre, tratando de no mirar a
Platón, acabó por sentarse.
-¿Cómo va esa salud? -preguntó.
-¿Qué salud? -dijo el enfermo-. Si
lloramos la enfermedad, Dios no nos enviará la muerte -y prosiguió el relato
interrumpido.
“Y así ocurrió, hermano”, continuó
Platón con una sonrisa en su rostro flaco y pálido y un brillo especial y
alegre en sus ojos.
Pierre conocía la historia. Karatáiev se la había contado seis veces, y siempre con un
particular sentimiento de alegría. Sin embargo, la oyó aquella noche como si fuera
nueva para él. Se sintió contagiado por el plácido entusiasmo que experimentaba
Karatáiev al hablar. La historia trataba de un viejo
mercader que vivía en el santo temor de Dios y que cierto día salió con un
compañero suyo, muy rico, en peregrinación a la tumba de San Macario. Llegaron
a una posada, ambos mercaderes se durmieron y al día siguiente el rico apareció
muerto; le habían robado todo. Bajo la almohada del comerciante encontraron un
cuchillo ensangrentado. Lo juzgaron, fue condenado a azotes, le cortaron la
nariz -según la ley- y lo enviaron a trabajos forzados, contaba Karatáiev.
-Y he aquí, amigo mío -Pierre llegó
en ese momento-, que pasaron diez años o más. El viejo seguía en presidio,
tranquilo, sin hacer nada malo y no pidiendo a Dios más que la muerte. Pues
bien: una noche, los forzados se habían reunido, como nosotros ahora; el viejo
estaba con ellos. Entonces comienza la conversación de por qué sufre condena
cada uno y de qué son culpables ante Dios. Y cada uno empieza a contar: éste ha
matado a un hombre; el otro a dos; el de más allá provocó un incendio; el
cuarto es un siervo que huyó de su amo, y así todos. Por fin preguntan al
viejo: “Y tú, abuelo, ¿por qué sufres condena?” “Yo, hermanos míos, sufro por
mis pecados y por los de los demás. No he matado a nadie, no he robado nunca,
di limosna a los mendigos. Yo era mercader y poseía grandes riquezas.” Y contó
todo tal como había sucedido. “No me lamento de lo que ocurre, dijo, Dios lo ha
querido. Sólo me da pena mi vieja mujer y mis hijos.” Y el viejo rompió a
llorar. Y sucedió que entre ellos estaba el que mató al mercader. “¿Dónde
ocurrió eso? ¿Cuándo? ¿En qué mes?”, preguntó el verdadero culpable; y quiso
enterarse de todos los detalles. Su corazón sufría. Por último se acercó al anciano
y cayó de rodillas ante él. “¡Sufre por mi culpa, anciano!, dijo. Os juro que
este hombre es inocente. Yo maté a su compañero mientras dormía y yo puse el
cuchillo bajo la almohada de este hombre. Abuelo, perdóname en nombre de
Cristo.”
Karatáiev
guardo silencio; miró al fuego con una sonrisa feliz y atizó la leña. Después
prosiguió su historia:
-Díjole el
anciano: “Es Dios quien te perdona. Nosotros somos todos pecadores delante de
Él. Yo sufro por mis pecados.” Y volvió a llorar. ¿Y qué pensáis que ocurrió
entonces? -siguió Karatáiev, con el rostro cada vez
más iluminado por la alegría, como si en lo que quedaba por contar se hallara
lo más interesante y todo el sentido de su historia-. El asesino se presentó a
las autoridades y dijo: “He matado a seis personas (era un gran malhechor),
pero de nadie tengo tanta lástima como de ese viejo; no quiero que sufra por
mí.” Lo explicó todo, lo escribieron y enviaron los papeles adonde
correspondía; el sitio estaba lejano, y mientras los papeles iban y venían y
escribían todo lo que había que escribir, pasó el tiempo. El asunto llegó hasta
el Zar, y éste dio orden de poner en libertad al mercader y de darle una buena
recompensa. Cuando se recibió el papel hicieron llamar al viejo. “¿Dónde está
el anciano que sufre pena, aunque es inocente?” Lo buscaron por todas partes
-la mandíbula de Karatáiev tembló-. Pero Dios lo
había perdonado ya, el viejo había muerto. Y eso es todo, amigos -concluyó Karatáiev.
Y sonriendo ampliamente, miró
alrededor.
No era la historia en sí lo que
llenaba el alma de Pierre de un sentimiento confuso y feliz, sino aquel sentido
misterioso, aquella entusiasta alegría que brillaba en el rostro de Karatáiev, el sentido oculto de su alegría.
[Tolstoi, L. N., “Guerra y paz”,
lib.4º, 3ª parte, cap. XIII. Ed. Planeta, Barcelona (2003), págs. 1275-1277.]
Se reanuda
la marcha. Continúa la retirada, la huida del ejército francés que empezó en
Moscú. En esa larga marcha, la salud de Karatáiev va
debilitándose hasta el extremo. Pero su fortaleza moral y su entrega no. Y
muere. Pierre, en cambio, mucho más fuerte físicamente, siente la debilidad de
su alma en esos momentos...:
XIV
-A vos places!
(¡A
vuestros puestos!) -gritó de improviso una voz.
Entre los prisioneros y soldados de
la guardia hubo un movimiento de agitación y regocijo, como si se esperara algo
agradable y solemne. Por todas partes se oyeron voces de mando y a la izquierda
pasaron unos jinetes al trote, bien vestidos y montados en magníficos caballos.
En todos los rostros había esa expresión forzada que suele notarse en las
personas cuando se saben cerca de los jefes superiores. Los prisioneros se
habían reunido en un grupo, apartados del camino, donde formaron los soldados
de la guardia.
-L'Empereur!
L'Empereur! Le maréchal! Le
Duc! (¡El Emperador! ¡El Emperador!
¡El mariscal! ¡El Duque!)
Y acababa de desfilar la escolta
cuando, en medio de un enorme ruido, pasó un gran coche tirado por caballos
grises. Pierre entrevió el rostro reposado, grueso y blanco de un hombre con
tricornio. Era un mariscal. Su mirada se detuvo en la alta figura de Pierre; y
en el gesto con que frunció el ceño y volvió la cara, Pierre creyó notar la
compasión y el deseo de ocultarla.
El general que dirigía el convoy,
con el rostro encendido y asustado, espoleaba a su flaco caballo y galopaba
detrás de la carroza. Algunos oficiales se habían reunido allí y los soldados
los rodearon. Todos mostraban la misma excitación e inquietud en los rostros.
-Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il
a dit? (¿Qué ha dicho? ¿Qué ha
dicho?) -oía Pierre.
Mientras pasaba el mariscal, los
prisioneros se mantuvieron reunidos y Pierre vio a Karatáiev,
al que no había visto aún aquella mañana. Envuelto en su capote, el enfermo
estaba recostado junto a un abedul; en su rostro, además de la expresión de
gozo de la noche anterior, cuando contaba la historia del viejo que había
sufrido inmerecidamente una pena, resplandecía un gesto solemne y dulce. Miró a
Pierre con sus ojos bondadosos, redondos y húmedos, y pareció que lo llamaba, que
quería decirle algo. Pero Pierre temía demasiado por sí mismo. Fingió no haber
notado la mirada del otro y se apartó apresuradamente.
Cuando los prisioneros se pusieron
en movimiento otra vez, Pierre miró atrás. Karatáiev
seguía sentado al borde del camino, junto al abedul; dos franceses hablaban muy
cerca. Pierre no quiso mirar más; cojeando, empezó a subir la cuesta.
A sus espaldas, en el lugar en que
estaba sentado Karatáiev, sonó un disparo. Pierre lo
oyó bien, pero al mismo tiempo se acordó de que no había terminado de calcular
las etapas que quedaban para llegar a Smolensk, cosa en que estab
entretenido cuando pasó el mariscal. Reanudó sus cálculos. Delante de él
pasaron, a la carrera, los dos soldados franceses; el fusil de uno de ellos
humeaba aún. Parecían muy pálidos; uno volvió la cara hacia Pierre tímidamente
y en su rostro pudo leer el prisionero la misma expresión que había sorprendido
en el joven soldado el día de los fusilamientos de Moscú. Pierre miró a aquel
hombre y recordó que era el que dos días antes había dejado quemar su propia
camisa mientras la secaba al fuego, y que eso había provocado muchas bromas de
sus compañeros.
El perro comenzó a aullar en el
sitio en que había quedado Karatáiev.
“¿Por qué ladra ese imbécil?”, pensó
Pierre.
Los compañeros de Pierre no se
volvieron tampoco hacia el sitio en que antes se había oído el disparo y ahora
resonaban los aullidos del perro; pero en todos los rostros estaba pintada la
misma expresión severa.
[Tolstoi, L. N., “Guerra y paz”,
lib.4º, 3ª parte, cap. XIV. Ed. Planeta, Barcelona (2003), págs. 1277-1279.]
Ya en
libertad y en Moscú, Pierre se reúne con Natasha.
Allí, en presencia de la princesa María, le abre su alma y cuanta sus
desventuras. Entre tanta desgracia, sin embargo, brilla con intensidad el
recuerdo de Karatáiev, que en adelante iluminará
siempre su alma... Pierre ha cambiado y empieza a crecer como hombre de verdad:
-Pero ¿es cierto que se quedó con
intención de matar a Napoleón? -le preguntó Natasha
con una leve sonrisa-. Creí adivinarlo cuando nos lo encontramos en la puerta
de Sújareva, ¿se acuerda?
Pierre confesó que era verdad y,
conducido poco a poco por las preguntas de la princesa y sobre todo por las de Natasha, se dejó arrastrar al relato minucioso de sus
aventuras.
Al principio habló con esa
indulgente ironía que empleaba al referirse a la gente y sobre todo a sí mismo;
pero luego, cuando llegó al relato de los sufrimientos y de los horrores
presenciados, comenzó a hablar insensiblemente con la contenida emoción del
hombre que rememora los terribles acontecimientos de que ha sido testigo.
La princesa María, con tímida
sonrisa, miraba sucesivamente a Pierre y a Natasha;
en el primero, durante el largo relato, no vio más que bondad. La segunda,
apoyada en los codos, fue siguiendo con variable expresión la historia de
Pierre. Lo miraba atentamente y vivía también ella todo lo que Pierre contaba. Advertíase que no comprendía sólo lo que él relataba, sino
también lo que él quería decir y no podía expresar con palabras. El episodio de
la niña y la mujer, por defender a las cuales había sido apresado, lo contó
así:
-Era un espectáculo horrible, los
niños abandonados y algunos en medio de las llamas... Delante de mí sacaron a
uno de esos infelices... Y mujeres a las que arrancaban sus pendientes...
-Pierre enrojeció y se detuvo confuso-. En esto, llegó una patrulla de
franceses y apresaron a los que nada hacían, a los que no robaban. Y a mí
juntamente con ellos.
-Seguramente no lo cuenta usted
todo... Seguramente hizo usted algo bueno... -dijo Natasha.
Pierre prosiguió su relato. Cuando
llegó a la escena de los fusilamientos, quiso pasar por alto los terribles
detalles, pero Natasha exigió que lo dijera todo.
Después habló de Karatáiev.
Se levantó y dio unos pasos; Natasha le seguía con
los ojos. Se detuvo un momento.
-Ustedes no comprenderían todo lo
que aprendí de aquel hombre analfabeto.
-Sí, sí... diga... ¿dónde está
ahora? -preguntó Natasha.
-Lo mataron casi ante mis ojos.
Y Pierre pasó a contar los últimos
días de la retirada, la enfermedad de Karatáiev y su
muerte. Su voz temblaba. Hablaba de sus propias cosas como nunca lo había
hecho. Parecíale ahora adivinar en todo lo sucedido
una significación nueva, en la que antes no reparara.
Ahora, al contar todo esto a Natasha, Pierre experimentaba el raro placer que
proporcionan las mujeres cuando escuchan a alguien; no esas mujeres
intelectuales que prestan atención, procurando retener lo que se les dice para
enriquecer su espíritu y, llegada la ocasión, servirse de ello o aplicar lo que
se les cuenta a la propia situación y comunicar a otros lo antes posible sabias
frases elaboradas en su pequeño laboratorio espiritual, sino el verdadero
placer que proporcionan las mujeres dotadas de la capacidad de discernir y tomar
lo que hay de mejor en las manifestaciones del alma humana. Natasha,
sin darse cuenta de ello, era toda atención; no dejaba escapar ni una palabra,
ni un matiz de la voz, ni una mirada, ni una contracción del rostro, ni un
gesto de Pierre. Captaba al vualo cada palabra, aun a
medio expresar, y la llevaba a su corazón, adivinando el misterioso sentido de
todo el trabajo moral de Pierre.
La princesa María comprendía también
el relato, simpatizaba con él, pero se fijaba en otra cosa que atraía
enteramente su atención; veía la posibilidad del amor y la felicidad de Natasha y Pierre, y esa idea, que acudía a ella por primera
vez, llenaba su corazón de júbilo.
Eran las tres de la mañana. Los
criados, con rostros graves y tristes, entraban a renovar las velas, pero
ninguno los advertía. Pierre concluyó su relato. Natasha
seguía mirándolo con ojos animados y brillantes, como deseosa de comprender
aquello que él no había contado. Pierre, turbado y feliz a un tiempo, la miraba
de vez en cuando y buscaba en su imaginación lo que habría de decir para
cambiar de tema.
La princesa María callaba. A ninguno
se le ocurrió que eran ya las tres y que había que ir a dormir.
-Se suele hablar de desgracias y
sufrimientos -comenzó Pierre-. Pero si me dijeran ahora: “¿Qué prefieres,
volver a ser lo que eras antes de tu cautiverio, o vivir de nuevo todo lo que
has padecido?” ¡En nombre de Dios, otra vez la cautividad y la carne de
caballo! Cuando nos apartan de nuestro camino trillado, creemos que todo está
perdido, siendo así que sólo entonces comienza lo nuevo y lo bueno. Mientras
hay vida, existe la felicidad.
[Tolstoi, L. N., “Guerra y paz”,
lib.4º, 4ª parte, cap. XVIII. Ed. Planeta, Barcelona (2003), págs. 1343-1344.]
Ocho años
después, ya casado con Natasha -que le había dado
cuatro hijos- Pierre tiene proyectos ambiciosos para Rusia, proyectos políticos
y sociales. Natasha lo escucha atentamente. Una vez
más, el ejemplo sencillo de Karatáiev iluminará la
conversación. Ciertamente será Platón Karatáiev el
hombre que deje una huella más profunda en el alma de Pierre, a pesar de haber
compartido con él tan sólo unas semanas...:
-Nikolai
sostiene que no debemos pensar; pero yo no puedo dejar de hacerlo. Y eso sin
contar que en San Petersburgo he comprobado (a ti te lo puedo decir) que sin mí
se desmoronaría todo: cada uno arrima el ascua a su sardina. Pero he logrado
reunirlos. ¡Además, mi idea es tan clara y sencilla! No digo que debamos
oponernos a esto o a lo otro. Podemos engañarnos. Lo que digo es que quienes
aman el bien deben darse la mano y que no debe haber más que una bandera: la de
la virtud activa. El príncipe Sergio es un hombre magnífico y muy inteligente.
Natasha no
dudaba de que la idea de su marido fuera grande, pero sólo una cosa le
preocupaba: el hecho de que fuese su marido. “¿Acaso es un hombre tan
importante, tan necesario para la sociedad, y al mismo tiempo es mi marido? ¿Cómo puede ser?” Quería exponer esa duda.
“¿Quiénes son las personas que pueden juzgar si él es el más inteligente de
todos?”, se preguntaba; y buscaba con su pensamiento a todas aquellas personas
a las que Pierre ponía más alto. Y de todas ellas, a juzgar por sus relatos,
nadie estaba por encima de Platón Karatáiev.
-¿Sabes en qué pienso? En Platón Karatáiev. ¿Qué le parecería? ¿Aprobaría tus planes? -dijo
ella.
Pierre no mostró asombro alguno por
esa pregunta de Natasha: comprendió el camino
recorrido por la mente de su mujer.
-¿Platón Karatáiev?
-dijo y reflexionó, tratando de imaginarse exactamente la opinión de Karatáiev sobre aquel asunto-. No lo comprendería, o quién
sabe, tal vez sí.
-¡Cuánto te quiero! -exclamó de
pronto Natasha-. Mucho, muchísimo.
-No, no lo aprobaría -continuó
Pierre, después de haberlo pensado-. Lo que sí le gustaría es nuestra vida de
familia. Deseaba ver en todo felicidad, calma tranquila, y yo me sentiría
orgulloso de que nos viera. Tú hablas de nuestras separaciones, y no creerías
lo que siento cuando nos reunimos...
[Tolstoi, L. N., “Guerra y paz”,
Epílogo, 1ª parte, cap. XVI. Ed. Planeta, Barcelona (2003), pág. 1412.]
Marbella,
1 de septiembre de 2010.