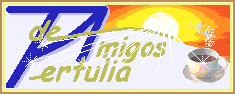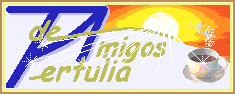El rostro borroso
Un hombre bastante aficionado a la bebida se dirigió -como acostumbraba- a un bar situado cerca de su casa. Allí empezó a consumir
-también como acostumbraba- una cerveza ttras otra. Pasadas las horas, aunque a duras penas y mareado,
seguía en pie. Fijándose entonces en otro grupo de hombres que bebían mientras
charlaban animadamente al otro extremo de la barra, se sintió obligado a hacerles una advertencia:
-¡¡¡Heeeyyyyy, vossssotrrroooossss!!!,
se dirigió a ellos con una voz casi ininteligible que delataba los abundantes litros de cerveza que en ese momento
albergaba su cuerpo.
-¡¡¡A
veeerrrr si bebéisssss menooooosssss, que de tanto bebeeeerrrrr
se os está poniendo el rossstrrooo borrrrrooossooo!!!
(...)
Con frecuencia nosotros reaccionamos de
forma parecida a ese borracho: empezamos a descubrir defectos en quienes nos
rodean, a veces defectos graves... y -por soberbia- con caemos en la cuenta de
que quizá no sólo son defectos que no existen en esas personas, sino que son -sobre
todo- defectos arraigados en nosotros.
¡Qué útil el consejo que daba San
Agustín!: «procurad adquirir las
virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus
defectos, porque no los tendréis vosotros» (San Agustín, Enarrationes in psalmos, 30, 2, 7).
Parece mentira, pero debemos
esforzarnos por entender que si en un bar las
personas que miramos tienen el rostro borroso, probablemente habremos bebido -nosotros, no ellos- demasiado... Hay
que vencer el subjetivismo que tiende a excusar los defectos personales a la
vez que se muestra intransigente con los defectos (reales o inventados) de los
demás. Una vez más, el refranero popular sale en nuestra ayuda: «El ojo que ves / No es ojo porque lo ves /
Es ojo porque te ve».
Fernando del Castillo del Castillo