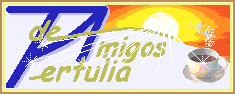
|

|
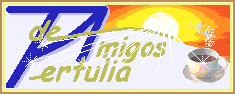
|

|
|
|
|

|
En la muerte de
Javier Mahillo, cristiano coherente Dios siempre
sorprende |
|
Ha muerto, en Palma de Mallorca, Javier Mahillo, de apenas 41 años. Vivió con plenitud y con
asombrosa fecundidad; moría tras un largo y penoso cáncer de tres años de
duración. Casado y con cuatro hijos, era un personaje habitual en programas
de radio y televisión, donde daba testimonio de su fe católica con
brillantez, telegenia y sentido del humor. Era Doctor en Filosofía por la
Universidad de Navarra. Meses antes de morir escribió: |
|
||
|
Hace años que, cuando reflexiono sobre
mi vida, noto claramente que he atravesado por diversas etapas más o menos
interesantes, inconscientes, sacrificadas. En la infancia, pasé unos años que
podría definir como fantásticos (los Reyes magos, el ratón Pérez, mis propias
fantasías infantiles y demás), años inconscientes; viví la vida ralentizada y
en blanco y negro; con momentos de tranquilidad, risas y jolgorio, y momentos
de desasosiego, frustración y rabietas. La etapa adolescente me desposeyó de
gran parte de la alegría y me regaló –como a todos– abundantes ratos de
intranquilidad, tristeza, desamparo y miedo. Miedo a los demás compañeros (no
me veía yo muy fuerte ni muy valiente para competir con ellos), miedo a mis
padres y profesores (que siempre estaban enfadados, exigiendo más y más de
mí, o al menos eso me parecía), miedo a las chicas, miedo, en fin, a la
propia vida. Un encuentro inesperado Lo pasé muy mal pensando que no estaba a
la altura de las circunstancias. Y, ¡mira tú qué cosas!; de pronto y sin
previo aviso, a los dieciséis años me encontré de sopetón con Cristo. Me
invitaron a hacer Ejercicios espirituales, acepté y... ¡jaté
tú!, que en cuatro días se me cayeron las vendas de los ojos y me enteré de
que mi vida sí tiene un sentido y «somos –como dice san Agustín– como niños
jugando a la orilla de la eternidad», porque Dios es mi Padre, Él me ha
creado personalmente con sus propias manos, su Hijo Jesucristo se ha dejado
clavar en una cruz para pagar rescate por mí, y, además tengo una Madre en el
cielo que se muere de ganas por ayudarme, consolarme, animarme a ser cada día
un poco más humano y un poco más cristiano, hasta que nos abracemos en un
abrazo de dimensiones eternas. Y todo eso me arrebató el corazón de tal
manera, que ya no hubo posible vuelta atrás. Los doctores descubrieron que tenía
cáncer, y que mi vida se acababa en unos meses (o unos años si había suerte).
El trancazo, sin embargo, me supo a gloria. Me vi de pronto encerrado en un
hospital, como en una casa de Ejercicios, desposeído de todo, sin familia que
sacar adelante, sin alumnos que educar, sin responsabilidad alguna..., en las
manos de Dios que me invitaba a dejar la lucha –¡por fin!– e irme con Él al
paraíso. Y, pese a no merecerlo, la verdad es que me encantó la idea. Al
principio se me hizo muy cuesta arriba el pensar que mis hijos aún eran
demasiado pequeños (más que nada porque todos nos creemos insustituibles, y
yo más que todos). Pero la cosa no fue tan terrible como uno se imagina y, a
lo tonto, a lo tonto, ya han pasado tres años y aún sigo entre los vivos,
sembrando cristiandad donde me dejan. Y así pensaba yo que se acabaría la
cosa; pero no. Dios siempre nos sorprende. ¡Es que es la leche! Resulta que
hace unos meses empieza el tumor a crecer e invadir terminaciones nerviosas
de toda la parte baja de mi organismo, y empieza a doler en serio. Y llega un
momento en que ya no puedo aguantar. Mi vida se vuelve
desagradable. Me paso la noche y la mañana entera dormitando y entre
pesadillas, y la tarde arrastrando la pierna por la casa y sin poder hacer
prácticamente nada, porque no me deja el culo (¡ay, el culo, qué cosa más
útil!) No puedo escribir porque no puedo sentarme al ordenador ni un cuarto
de hora, no puedo tocar el teclado de música, ni cenar con mi familia viendo
la tele sentado en el sofá, porque me arden las posaderas y las piernas hasta
los tobillos. Sólo puedo estar en la cama, y malamente.
Cama, cama y cama, viendo la tele y el
techo de mi cuarto. Y eso me deprime y entristece. Y, además, mis hijos aún
no saben nada –en teoría– de lo que se les avecina, y me ven raro, y todo se
desvirtúa y nada parece salir bien. Y mi vida sigue a base de paciencia,
soledad y confianza resignada en que todo se acabará cuando Dios quiera.
Entonces me ingresan en el hospital, me llenan el cuerpo de drogas y se me va
radicalmente el dolor –y también la sesera–. Estoy como en una nube, con la
boca seca como una piedra. Pero en cuatro días afinan la dosis que me
corresponde y me dan de alta. Ahora ya soy un enfermo terminal al que le
quedan unos seis meses, pero que, sorprendentemente y frente a todos los
pronósticos, ¡ha recuperado la paz! Bueno, no, ¡ha encontrado la paz por
primera vez en su vida! Ahora me siento un hombre absolutamente nuevo. Ya se
lo he contado todo a nuestros hijos, y parece que lo han asumido con
elegancia y valor. Ya no hay secretos retorcidos que
dificultan la convivencia: Dios me invita a ir al cielo un poco antes de lo
que esperábamos, y nada más. No pasa nada. Todo sigue estando en sus manos y
no hay nada que temer. Y, en fin, se me pasan las horas flotando (esta vez de
verdad) en una nube de felicidad, de alegría desbordante, de esas que te dan
cuando terminan los Ejercicios y sientes el corazón limpio y dispuesto a
todo, sin miedo a nada ni a nadie, sin reserva alguna, sin angustia ni tensión
por ningún lado. Abro los ojos y veo a Dios. Los cierro y lo sigo viendo. Ahora sólo hay una cosa que me parece
importante: comunicar a los demás la grandeza de Dios. Chillar a los cuatro
vientos que sí, que es verdad, que Cristo ha resucitado, que no es una locura
ni un sueño, que no es una bonita ilusión que nos hemos ido inventando las
personas piadosas para consolarnos del infierno en que vivimos. Que la
oración es realmente la fuente de la vida sobrenatural. Que es verdad lo que
dicen los místicos, que la oración entregada, en paz, es el mejor bálsamo
para las heridas. Ya no me parecen cosas de libros piadosos convenientemente
exageradas para causar impacto en los lectores inocentes. Es la pura verdad.
¿Que cómo se consigue esto? Pues, no tengo ni idea; ni me importa. Dios lo ha
querido así y eso me basta. Javier Mahillo |
|
Publicado
en “Alfa y Omega” nº287 (27-XII-2001)