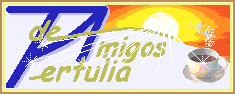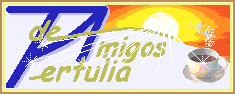TRABAJO
EN EL MUSEO
(Porque
el “Jefe”... ¡es mi Padre!)
Diego empezó a buscar trabajo ya
antes de finalizar el curso. Sin embargo, todos sus esfuerzos iban resultando
infructuosos... y el curso terminó. Por fin decidió acercarse al nuevo Museo de
Pintura: abierto bajo el patrocinio del hombre más poderoso (y también el más
rico) que jamás había conocido. Le hicieron una entrevista y lo contrataron
como encargado de mantenimiento.
Era una responsabilidad grande. El
valor de los cuadros allí expuestos superaba con creces las ganancias que todos
los habitantes de la ciudad llegarían a obtener trabajando durante su vida.
Un error del arquitecto que diseñó
los edificios hacía más compleja aún la tarea: era necesario combinar la
apertura y cierre de unas pequeñas ventanas para mantener el grado de humedad
adecuado (parte del edificio se orientaba hacia una zona muy húmeda del terreno
y otra parte quedaba expuesta a un sol intenso al comienzo de la tarde).
Pasó el tiempo y, por un pequeño
descuido de Diego, la humedad comenzó a dañar uno de los cuadros. Diego se echó
a temblar: el daño parecía irreversible, y eso significaba la pérdida del
trabajo (además, nunca llegaría a ganar lo suficiente para devolver al dueño el
dinero perdido por su negligencia).
Pero el señor que lo había
contratado, al comprobar la diligencia y el sincero arrepentimiento con que
Diego había reconocido su error, decidió seguir contando con él. Y para que
éste no se sintiera “atado” en adelante por la deuda contraída, ingresó dinero
en una cuenta bancaria y entregó a Diego un talonario firmado para que éste
retirase la cantidad precisa: la deuda, entonces, quedaría saldada...
Desde ese momento, Diego se esmeró
aún más en su trabajo. A pesar de eso, de vez en cuando se producía algún nuevo
deterioro: él se dirigía entonces al banco y allí encontraba el dinero
suficiente para enjugar su deuda. Poco a poco, Diego empezó a mirar al hombre
poderoso que lo había contratado, no ya como a un jefe sino como a un protector
y, finalmente, aprendió a quererlo como a un Padre.
Sólo le retraía de ir al banco la
presencia en la ventanilla de algún empleado que no le parecía una persona
digna. Pero enseguida desechaba el pensamiento de rechazo: a veces no era ése
sino otro empleado quien atendía la ventanilla del público, y cuando era ése...
¿acaso no iba a devolver el dinero a su
jefe para poder seguir tratándolo como a un Padre? Realmente, el
empleado no era más que un instrumento
de su buen Padre...
**********************
La
situación de Diego refleja la de cada uno de nosotros (la de cada hombre) en su
relación con Dios. Igual que el arquitecto de la historia diseñó mal el
edificio del museo, el pecado original es una “mala herencia” con la que todos
nacemos (una dificultad para el “trabajo bien hecho” de llevar una vida santa).
Pero
Dios -siempre que cooperemos con su ayuda- está dispuesto a “correr con todos
los gastos”: “pagó” una suma inmensa con la Redención (Cristo, Dios-Hombre: por
su Vida, Pasión y Muerte en la Cruz), suma que llega a cubrir todos los
“gastos”. Nosotros, libremente, debemos “sacar dinero de la cuenta” para pagar
nuestra deuda siempre que sea preciso. Son los sacramentos, por los que
ordinariamente recibimos la gracia de Dios.
Aunque
a veces nos retraiga de recibirlos la “mala condición” de algún “cajero” (un
sacerdote quizá menos santo)... debemos recordar que la eficacia de una
operación bancaria no depende de la dignidad del cajero (además, los sacerdotes
también necesitan recibir los sacramentos). Hay que vencer esa “repugnancia”
inicial -humanamente comprensible-, para recuperar la gracia y amar al Padre
del cielo, que espera impaciente que paguemos nuestras “deudas” (con su “dinero”)
para seguir mirándonos como a hijos...
Fernando del Castillo
del Castillo